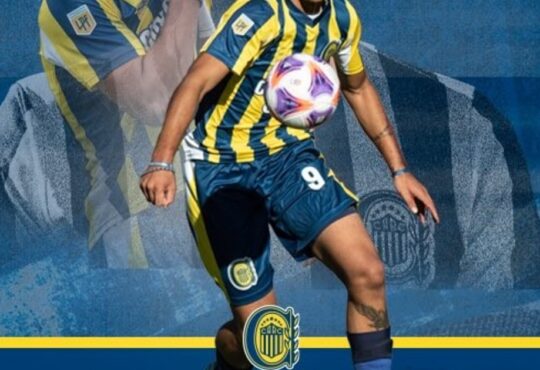Es un hecho que través de los años, las ciudades van cambiando su fisonomía. Así también, el carácter de cada barriada evoluciona según los designios trazados por su contexto histórico. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando uno camina por Leandro Alem (me pasó el otro día), descubre un paisaje edilicio sólido, con una elegante recova y una amplia avenida de tránsito vivaz, a veces caótico. Si se mira hacia lado del río, cuando lo permiten los edificios, sorprende ver la altura y la modernidad de los rascacielos de Puerto Madero. Por las veredas circulan los que trabajan o realizan algún trámite por la zona. La actividad urbana vibra en ese sector de Buenos Aires.
Pero si viajamos hacia atrás en el tiempo, vamos a encontrar en las mismas latitudes otro paisaje bien distinto. En 1780, el Virrey Vertiz creó en lo que hoy es Alem, en principio entre la actual Rivadavia y Sarmiento, lo que llamó el Paseo de la Alameda. Adornado con álamos sauces y ombúes, el que fuera el primer paseo de la ciudad cuando el río estaba ahí nomás, se convirtió pronto en una zona marginal. En el libro Poetas, malandras, percantas y otras yerbas, del historiador Jorge Higa, se registra el testimonio de un viajero que, para el año 1820, opinaba que ese sector, “ubicado en un barrio de mala fama”, era un lugar “indigno de la ciudad”.
Con Juan Manuel de Rosas, el de la Alameda se llamó por un tiempo Paseo de la Encarnación y, a partir de 1848 se bautizó a la zona como Paseo de Julio. Esta denominación se extendió de sus pocas cuadras originales a lo que hoy es Paseo Colón, Alem y Libertador, hasta avenida Alvear. Pero su espíritu de bajo fondo no había cambiado. El también llamado bajo no era un lugar amable, excepto para malandras, valientes y cuchilleros. En el libro citado, se describe lo que pasaba en la recova del paseo, construidas para 1868: “Bajo sus arquerías creció el lumpen de los márgenes, cuya cercanía con el puerto, con la obligada presencia de marineros extranjeros, favoreció el comercio prostibulario”.
Es en este ámbito de orilleros y gente de mala vida que surge un personaje más bien querible, cuyo nombre pasaría a formar parte del vocabulario criollo: el atorrante.
Según el artículo Mendigos y vagabundos, del historiador Leandro Gutiérrez, la existencia de este sujeto social se extendió aproximadamente entre 1880 y 1910, y la mayoría de ellos eran inmigrantes europeos. A diferencia de otros personajes del bajo mundo, el atorrante estaba lejos de la delincuencia y, si bien podía pedir comida, aborrecía la mendicidad. Tenían, además, una especie de ideología por la que rechazaban los valores del consumo y del dinero y una concepción fatalista de la vida, que se expresaba en su renunciamiento a la comodidad burguesa y al ascenso social.
En el libro El atorrante, José Gobello y Jorge Bossio dicen que este sujeto tenía “una expresión de desdeñosa rebeldía frente a una sociedad entregada con frenesí al acopio de bienes materiales”.
Algo misterioso y subyugante de estos “desertores de la vida”, como los llamba Fray Mocho, es lo que tiene que ver con el origen de su nombre. Según algunos estudiosos del idioma, atorrante es la conjunción de los términos “hato” y “errante”; otros señalan que estos hombres trabajaban temporariamente en el torrado de café, cuyo verbo, “torrar”, dio origen al vocablo.
Pero la versión más frecuentada es la que señala que estos errabundos seres se protegían de la intemperie a la hora del sueño ingresando en unos caños grandotes depositados en la zona costera, destinados a futuras obras de derivación del río. Se dice que esos caños llevaban la firma de su fabricante, que era un tal A. Torrent. De ahí, al surgimiento del vocablo, había tan solo un paso. Si bien el historiador Daniel Balmaceda asevera que nunca se registró la existencia de una fábrica de caños con ese nombre, la leyenda ya se había instalado. Y, como corresponde a una historia bien contada, perdura hasta nuestros días.
Es un hecho que través de los años, las ciudades van cambiando su fisonomía. Así también, el carácter de cada barriada evoluciona según los designios trazados por su contexto histórico. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando uno camina por Leandro Alem (me pasó el otro día), descubre un paisaje edilicio sólido, con una elegante recova y una amplia avenida de tránsito vivaz, a veces caótico. Si se mira hacia lado del río, cuando lo permiten los edificios, sorprende ver la altura y la modernidad de los rascacielos de Puerto Madero. Por las veredas circulan los que trabajan o realizan algún trámite por la zona. La actividad urbana vibra en ese sector de Buenos Aires.
Pero si viajamos hacia atrás en el tiempo, vamos a encontrar en las mismas latitudes otro paisaje bien distinto. En 1780, el Virrey Vertiz creó en lo que hoy es Alem, en principio entre la actual Rivadavia y Sarmiento, lo que llamó el Paseo de la Alameda. Adornado con álamos sauces y ombúes, el que fuera el primer paseo de la ciudad cuando el río estaba ahí nomás, se convirtió pronto en una zona marginal. En el libro Poetas, malandras, percantas y otras yerbas, del historiador Jorge Higa, se registra el testimonio de un viajero que, para el año 1820, opinaba que ese sector, “ubicado en un barrio de mala fama”, era un lugar “indigno de la ciudad”.
Con Juan Manuel de Rosas, el de la Alameda se llamó por un tiempo Paseo de la Encarnación y, a partir de 1848 se bautizó a la zona como Paseo de Julio. Esta denominación se extendió de sus pocas cuadras originales a lo que hoy es Paseo Colón, Alem y Libertador, hasta avenida Alvear. Pero su espíritu de bajo fondo no había cambiado. El también llamado bajo no era un lugar amable, excepto para malandras, valientes y cuchilleros. En el libro citado, se describe lo que pasaba en la recova del paseo, construidas para 1868: “Bajo sus arquerías creció el lumpen de los márgenes, cuya cercanía con el puerto, con la obligada presencia de marineros extranjeros, favoreció el comercio prostibulario”.
Es en este ámbito de orilleros y gente de mala vida que surge un personaje más bien querible, cuyo nombre pasaría a formar parte del vocabulario criollo: el atorrante.
Según el artículo Mendigos y vagabundos, del historiador Leandro Gutiérrez, la existencia de este sujeto social se extendió aproximadamente entre 1880 y 1910, y la mayoría de ellos eran inmigrantes europeos. A diferencia de otros personajes del bajo mundo, el atorrante estaba lejos de la delincuencia y, si bien podía pedir comida, aborrecía la mendicidad. Tenían, además, una especie de ideología por la que rechazaban los valores del consumo y del dinero y una concepción fatalista de la vida, que se expresaba en su renunciamiento a la comodidad burguesa y al ascenso social.
En el libro El atorrante, José Gobello y Jorge Bossio dicen que este sujeto tenía “una expresión de desdeñosa rebeldía frente a una sociedad entregada con frenesí al acopio de bienes materiales”.
Algo misterioso y subyugante de estos “desertores de la vida”, como los llamba Fray Mocho, es lo que tiene que ver con el origen de su nombre. Según algunos estudiosos del idioma, atorrante es la conjunción de los términos “hato” y “errante”; otros señalan que estos hombres trabajaban temporariamente en el torrado de café, cuyo verbo, “torrar”, dio origen al vocablo.
Pero la versión más frecuentada es la que señala que estos errabundos seres se protegían de la intemperie a la hora del sueño ingresando en unos caños grandotes depositados en la zona costera, destinados a futuras obras de derivación del río. Se dice que esos caños llevaban la firma de su fabricante, que era un tal A. Torrent. De ahí, al surgimiento del vocablo, había tan solo un paso. Si bien el historiador Daniel Balmaceda asevera que nunca se registró la existencia de una fábrica de caños con ese nombre, la leyenda ya se había instalado. Y, como corresponde a una historia bien contada, perdura hasta nuestros días.
Es un hecho que través de los años, las ciudades van cambiando su fisonomía. Así también, el carácter de cada barriada evoluciona según los designios trazados por su contexto histórico. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando uno camina por Leandro Alem (me pasó el otro día), descubre un paisaje edilicio sólido, con una elegante recova y una amplia avenida de tránsito vivaz, a veces caótico. Si se mira hacia lado del río, cuando lo permiten los edificios, sorprende ver la altura y la modernidad de los rascacielos de Puerto Madero. Por las veredas circulan los que trabajan o realizan algún trámite por la zona. La actividad urbana vibra en ese sector de Buenos Aires. Pero si viajamos hacia atrás en el tiempo, vamos a encontrar en las mismas latitudes otro paisaje bien distinto. En 1780, el Virrey Vertiz creó en lo que hoy es Alem, en principio entre la actual Rivadavia y Sarmiento, lo que llamó el Paseo de la Alameda. Adornado con álamos sauces y ombúes, el que fuera el primer paseo de la ciudad cuando el río estaba ahí nomás, se convirtió pronto en una zona marginal. En el libro Poetas, malandras, percantas y otras yerbas, del historiador Jorge Higa, se registra el testimonio de un viajero que, para el año 1820, opinaba que ese sector, “ubicado en un barrio de mala fama”, era un lugar “indigno de la ciudad”. Con Juan Manuel de Rosas, el de la Alameda se llamó por un tiempo Paseo de la Encarnación y, a partir de 1848 se bautizó a la zona como Paseo de Julio. Esta denominación se extendió de sus pocas cuadras originales a lo que hoy es Paseo Colón, Alem y Libertador, hasta avenida Alvear. Pero su espíritu de bajo fondo no había cambiado. El también llamado bajo no era un lugar amable, excepto para malandras, valientes y cuchilleros. En el libro citado, se describe lo que pasaba en la recova del paseo, construidas para 1868: “Bajo sus arquerías creció el lumpen de los márgenes, cuya cercanía con el puerto, con la obligada presencia de marineros extranjeros, favoreció el comercio prostibulario”. Es en este ámbito de orilleros y gente de mala vida que surge un personaje más bien querible, cuyo nombre pasaría a formar parte del vocabulario criollo: el atorrante. Según el artículo Mendigos y vagabundos, del historiador Leandro Gutiérrez, la existencia de este sujeto social se extendió aproximadamente entre 1880 y 1910, y la mayoría de ellos eran inmigrantes europeos. A diferencia de otros personajes del bajo mundo, el atorrante estaba lejos de la delincuencia y, si bien podía pedir comida, aborrecía la mendicidad. Tenían, además, una especie de ideología por la que rechazaban los valores del consumo y del dinero y una concepción fatalista de la vida, que se expresaba en su renunciamiento a la comodidad burguesa y al ascenso social. En el libro El atorrante, José Gobello y Jorge Bossio dicen que este sujeto tenía “una expresión de desdeñosa rebeldía frente a una sociedad entregada con frenesí al acopio de bienes materiales”. Algo misterioso y subyugante de estos “desertores de la vida”, como los llamba Fray Mocho, es lo que tiene que ver con el origen de su nombre. Según algunos estudiosos del idioma, atorrante es la conjunción de los términos “hato” y “errante”; otros señalan que estos hombres trabajaban temporariamente en el torrado de café, cuyo verbo, “torrar”, dio origen al vocablo. Pero la versión más frecuentada es la que señala que estos errabundos seres se protegían de la intemperie a la hora del sueño ingresando en unos caños grandotes depositados en la zona costera, destinados a futuras obras de derivación del río. Se dice que esos caños llevaban la firma de su fabricante, que era un tal A. Torrent. De ahí, al surgimiento del vocablo, había tan solo un paso. Si bien el historiador Daniel Balmaceda asevera que nunca se registró la existencia de una fábrica de caños con ese nombre, la leyenda ya se había instalado. Y, como corresponde a una historia bien contada, perdura hasta nuestros días. LA NACION